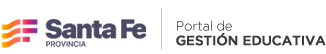Maestras y maestros
En este tiempo de incontables y disímiles iniciativas de acompañamiento pedagógico por parte de educadores, escuelas y comunidades queremos reflexionar este día del maestro diferente. En esta coyuntura excepcional, así como en épocas de supuesta normalidad, la educación se fortalece a través de vínculos, reinventando, diseñando, pensando y evaluando nuestras prácticas, dando a nuestras y nuestros adolescentes, lo que somos, en nuestras diferencias, compromisos e inquisiciones.
¡Esos chicos pierden el tiempo! (1935)
Por Olga Cossettini*
A la lectura se asocia el canto (…). La lectura interpretada así crea en el niño el sentido artístico.
Casi siempre, después de cuatro o cinco lecturas, hacen un programa y organizan una fiesta a la que invitan a otros grados.
Son actos simpáticos; contienen la belleza que emana de las cosas sencillas y hondas, que se han arraigado bien en el alma y no son sino una consecuencia inmediata de las clases de lectura.
Recuerdo que cierto día, al empezar uno de esos actos, llegó a la escuela un padre en son de protesta y dirigiéndose a la maestra dijo:
-¡Esos chicos pierden el tiempo!
Pero la maestra le replicó con energía:
-No, señor, lo que ocurre es que usted quiere que su hija sea educada en la escuela del rigor, a la que usted asistía más por obligación que por cariño; venga usted y presencie la fiesta, puede ser que cambie de opinión.
Y ahí estaba instalado en una silla del Teatro Infantil, un poco incómodo por la algazara de los chicos y la expresión sonriente de algunas madres.
El segundo número del programa era un diálogo que debía ser interpretado por una niña y la hija del padre ofendido, una pequeña llena de alegría y de gracia. Era una escena de amor maternal y la niña, posesionada de su papel de madre, arrullaba a su muñeca cantándole un "duérmete, mi niño" dulcísimo.
Observé la actitud del padre, hasta entonces rígida y fría. Poco a poco fue modificando su expresión, lo miré recogerse en la silla, inclinar un poco la cabeza, pasar repetidas veces la mano por su mentón áspero, hasta que al final aplaudió con los chicos confundiendo su alegría nueva con la alegría de los pequeños.
Cuando salió del salón quiso volver a su actitud primera, pero no tuvo tiempo. Ahí estaba frente a él su hijita, satisfecha, sonriente, esperando del papá la palabra buena, que no tardó en llegar.
Fragmento de "Escuela serena. Apuntes de una maestra", en Olga y Leticia Cossettini, Obras completas, Santa Fe, AMSAFE, 2001, citado en el libro Relatos de escuela, de Pablo Pineau (compilador), Buenos Aires, Paidós, 2005.
* Olga Cossettini (1898-1987). Maestra santafesina vinculada a las posiciones más democráticas de la escuela nueva. "Escuela serena. Apuntes de una maestra" relata su experiencia como directora de la Escuela Experimental Gabriel Carrasco, de Rosario, en las décadas de 1930 y 1940.
Yo quería chicos de pelo bien corto y niñas de trenzas hechas y deshechas todos los días (1998)
Por Beatriz Sarlo*
Llegué y el primer día de clase vi a las madres de los chicos, analfabetas, muchas vestidas casi como campesinas, con el pañuelo caído hasta la mitad de la frente y las polleras anchas y largas. Algunas no hablaban español, eran ignorantes y se las notaba nerviosas porque seguramente era la primera vez que salían para ir a un lugar público argentino, a un lugar importante, donde se les pedían datos sobre los chicos y papeles. Estas madres, muy tímidas, muy calladas, dejaban a sus hijos en la puerta. Los primeros años que dirigí esa escuela tenía un chico extranjero cada diez chicos argentinos, más o menos; pero muchos de esos chicos argentinos también eran hijos de extranjeros y no escuchaban palabra de español en casa, sobre todo si eran niñas y se habían criado de puertas adentro. Esos chicos no parecían muy limpios, con el pelo pegoteado, los cuellos sucios, las uñas negras. Yo me dije, esta escuela se me va a llenar de piojos. Lo primero que hay que enseñarles a estos chicos es higiene. […]
Ese primer día, los chicos entraron a clase y yo salí de la escuela. Busqué una peluquería, me acuerdo perfectamente de que el dueño se llamaba don Miguel y le pedí que con todos sus útiles de trabajo me acompañara a la escuela, que yo me hacía cargo de la mañana que se iba a perder allí. En el segundo recreo, cuando los chicos estaban todos en el patio, empecé a elegirlos uno por uno. Los hice formar a un costado y esperé que tocara la campana y los demás entraran a las aulas. No me acuerdo qué les dije a las maestras. Era un día radiante. Le expliqué al peluquero que quería que les cortara el pelo a todos los chicos que habían quedado en el patio, que el trabajo se hacía bajo mi responsabilidad y que se lo iba a pagar yo misma.
Don Miguel trajo una silla de la portería, la puso a un costado, a la sombra, e hizo pasar al primer chico. Tenían un susto terrible. Yo les dije entonces que esa iba a ser la escuela modelo del barrio, que teníamos que cuidarla mucho, mantenerla limpia, tanto las aulas como los corredores y los baños. Y que, en primer lugar, todos nosotros debíamos venir limpios y prolijos a la escuela y que lo primero que teníamos que tener prolijo era la cabeza porque allí andaban bichos muy asquerosos que podían traerles enfermedades.
El peluquero me miraba; el portero, parado a mi lado, ya había traído el escobillón. Todo estaba listo. En media hora, los chicos estaban todos tusados. Una pelusa fina flotaba sobre el patio, una pelusita dorada o marrón o negra, de mechones que caían al piso y se separaban con el viento, don Miguel trabajaba rápido, aplicando la máquina cero a los cogotes y alrededor de las orejas, envolviendo a cada chico, con un movimiento de torero, en una gran toalla blanca que después sacudía frente al escobillón del portero. Cuando terminaba con un chico, le daba una palmada en el hombro, yo me acercaba y lo llevaba hasta su salón de clase. Después volvía al patio. Los varones ya estaban listos. A las mujeres, después que despedí al peluquero, les ordené que se soltaran las trenzas y les expliqué como debían pasarse un peine fino todas las noches y todas las mañanas. La pelusa flotaba sobre las baldosas al sol.
En el recreo siguiente, relucían las cabezas rapaditas y a los chicos se les había pasado el susto, todos iban a recordar cómo los mechones de pelo daban vueltas como pompones esponjosos y huecos sobre las baldosas del patio, al sol, mientras el portero las barría y los chicos pegaban grititos. Después, las maestras me dijeron que nunca habían visto ni escuchado una cosa así. Alguna madre vino al día siguiente, muy pocas. Todas creían que si los chicos se lavaban la cabeza se resfriaban. Les expliqué que no era así y que, en esa escuela, yo quería chicos de pelo bien corto y niñas de trenzas hechas y deshechas todos los días.
Nunca más tuve que llevar a don Miguel al patio. Los rapaditos les enseñaron a los demás que era más cómodo y más despejado tener el pelo cortísimo. Cuando lo conté en mi casa, durante el almuerzo, un hermano mío, que ya era abogado, me dijo: "Sos una audaz. Te podés meter en un lío. Esas cosas no se hacen". Pero ni esas madres ni esos chicos sabían nada de higiene y la escuela era el único lugar donde podían aprender algo. Un patio lleno de mechones rubios y morochos es una lección práctica.
Fragmento de "Cabezas rapadas y cintas argentinas", de La máquina cultural. Maestras, traductores y vanguardistas, Buenos Aires, Ariel, 1998, citado en el libro Relatos de escuela, de Pablo Pineau (compilador), Buenos Aires, Paidós, 2005.
* Beatriz Sarlo (1943). Ensayista y crítica literaria. "Cabezas rapadas y cintas argentinas" reconstruye y analiza el accionar de Rosa del Río, directora de una escuela primaria pública porteña hacia 1920.
La Ballena Azul
Por Héctor Tizón*
Tal vez a legua y media de Yala, lo cual antes era mucha distancia, cuando la velocidad no había impuesto su ritmo a la vida y el hecho de nacer en un lugar era primordial o importante- estaba el poblado de Los Molinos; quizá no un poblado- meros rastros de una antigua merced- sino tan sólo unas cuantas viviendas junto a la gran sala donde durmió el general Belgrano.
La casa todavía existe, casi en ruinas, ahora al costado de una alevosa carretera que le expropió buena parte de su huerta, dejándole el torreón de las palomas, las verandas y el muro, algunas palmeras y dos o tres nísperos hueros y obstinados. De esa casa conservo un olor, un claroscuro, algunos pedazos de cielo entre las alfajías de su techumbre careada, la figura silenciosa de una mujer marchita, de cabellos negros y larga pollera verde; una luminosidad y unos zumbidos de alma en pena deambulando a la hora de la siesta también están presentes otros ruidos, confusos o amortiguados o inexistentes, como eco de aquel mundo muero tiempo atrás, que acababa de llegar. En una de las habitaciones de esa casa, frontera de una acequia- espacio pircado de por medio, con pisingallos y matas de frutilla silvestre creciéndole por todos los costados- estaba el aula donde funcionaba la escuela.
En esa escuela, al igual que en todas las demás escuelas a las que después, no recuerdo haber aprendido nada que me sirviese, pero tengo unidas aquellas imágenes docentes y sucesivas con la idea de la crueldad, la humillación, el deber impuesto, autoritario y castrador, la educación dictada a palos, al margen del ritmo de nuestra vida, propinada con el extraño lenguaje de los manuales y las cartillas, que tragábamos a viva fuerza, como un alimento ajeno, calmo y forzoso.
La clase daba comienzo cuando la maestra- entonces una Sra. Ad honorem- llegaba a bordo de un Rugby conducido por un hombre flaco y mudo, a veces mucho después de todos nosotros. Los bancos eran para dos alumnos y yo me sentaba junto a una niña gorda, de unos trece años, entenada de un puestero de San Pablo de los Reyes, que aparecía, siempre la primera, de a pie, o a menudo montada en un burro con árganas de varillas de sauce que su padre empleaba para recolectar las verduras. No tenía guardapolvo; tenía ojos vivaces pero desconfiados y cautelosos como los de un pájaro y se llama Pancha; de tarde servía casa del hacendero Muñoz, para peinar a la dueña, despiojarla y destrenzar y trenzar sus largos cabellos. Era unos cinco años mayor que yo.
El aula era una sola y del primero al cuarto grado todos íbamos juntos. Había, en un rincón, un esqueleto humano, de pie, colgado de una vara y en la actitud tambaleante de un borracho; en el otro rincón había una alta percha de astas y al frente y hacía arriba un retrato de prócer con cara de oligofrénico.
La maestra ese día repartió las pizarras y tres pedazos de tiza de colores distintos entre algunos alumnos, y dijo: “Hoy van a dibujar una ballena. Una ballena es un cetáceo mamífero, que vive en el mar y tiene esta forma que yo hago en el pizarrón. Copien”
Era un asunto deslumbrante y maravilloso para quienes vivíamos en las montañas y jamás habíamos salido más allá de cinco leguas a la redonda. Ni las pizarras ni las tizas alcanzaron para mí, que tuve que mirar cómo trabajaba Pancha.
Al cabo de diez minutos la maestra, que luego de dibujar en el pizarrón había permanecido en su escritorio masticando sen-sen, en silencio, vino a pasearse entre los bancos para observar el trabajo. De ese momento ahora recuerdo las gastadas baldosas del piso, el taconear de sus zapatos y el aleteo espantadizo de algún murciélago en la cumbrera tenebrosa del techo, cuando sonó la bofeteada junto a mí.
-“¡Idiota!”, gritaba la maestra con la pizarra de mi compañera de banco en sus manos, -“has pintado de azul la ballena! ¿De qué color entonces habrías de pintar el mar? ¡Fuera de aquí, pedazo de burra!
No me di cuenta en que momento Pancha desapareció del aula. Dicen que primero estuvo llorando sentada entre las matas, debajo de unos tarcos. Después, seguramente huyendo del pavor del mar y la pedagogía, nunca más volvió a la escuela.
Yo me salvé, ignorando, tal vez porque mi padre jugaba al ajedrez y vivíamos en una casa blanca.
Revista Tres Puntos, 6 de enero de 1999. Historias pasadas: Antología de autores hispanoamericanos (2o05) Brizuela Leopoldo (comp.) Alfaguara
* Héctor Tizón nació en Jujuy, Argentina, en 1929. Ha publicado cuento, novela y ensayo, y entre sus premios destaca el título de Caballero de la Orden de las Artes y las Letras otorgado por el gobierno de Francia.
Para que, les decía ella, no los engañaran cuando les llegara la hora de cobrar un sueldo (2000)
Andrés Rivera*
Esperó ese nombramiento, meses y años. Movió recomendaciones, memorizó las palabras necesarias, vadeó puertas con paciencia y discreción. Por meses y años, también tuvo náuseas.
Dio clases particulares a chicos que jamás distinguirían la g de la j, la s de la z; a chicos que se aburrían en la escuela, a algún mocoso consentido que quería explorarle los interiores de la bombacha con el mismo aire codicioso y chambón que empleaba para manosear a la muchacha-todo-servicio.
Preparó, apresuradamente, una valija, y viajó horas y horas rumbo al destino que le asignaron. El paisaje cambió. El ómnibus se llenó de cáscaras de frutas, de olores rancios, y de mujeres bajas y de anchas caderas, ojos achinados y palabras escasas.
Subió un cerro pedregoso, cubierto de matas salvajes y chatas. La escuela, en la cima del cerro, tenía techo de ladrillo y zinc. Tenía dos habitaciones con una cama cada una, una pequeña cocina, y tenía una sala con bancos y pupitres, y un pizarrón donde ella escribiría, probablemente, letras desarticuladas. No faltaba el retrato, en lo alto de la pared, del padre del aula inmortal.
Respiró aire puro.
Los chicos aprendían a unir consonantes y vocales y armaban una palabra. Y después, unidas consonantes y vocales, nombraban el paisaje, los árboles que les eran familiares, las chivas y los perros. Sumaban un número y otro número hasta sortear el error, para que, les decía ella, no los engañaran cuando les llegara la hora de cobrar un sueldo.
Ella aprendió, a su vez, que los chicos crecían entre piedras, llanura, vientos y resignación, y que olvidarían los precarios trazos que escribieron en la pizarra y en el papel.
Ella les calentaba algo de locro, algo de fideos, algo de leche en un hornillo a gas. Ella los miraba comer, voraces y silenciosos.
Ella los despedía con un beso en la mejilla, y los chicos se encogían, tensos, como si los fueran a castigar.
Ella los miraba bajar el cerro, camino a sus casas, en el crepúsculo de cada día.
Ella conoció la fatalidad de algunos desamparos.
Fragmento de "Lento", en Cuentos escogidos, Buenos Aires, Alfaguara, 2000, citado en Relatos de escuela, de Pablo Pineau (compilador), Buenos Aires, Paidós, 2005.
*Andrés Rivera (1928). Seudónimo literario de Marcos Rivak. Escritor de cuentos y novelas breves, de estilo lacónico y potente. Ha sido Premio Nacional de Literatura.
Vísperas de la “rabia justa”(2020)
Por José Ignacio Mendoza *
“Bien predica quien bien vive”
(Quijote)
Las vísperas son anticipos de lo nuevo. La novedad anticipada, es el preludio que permite formar expectativas, reunir fuerzas para lo que viene, ensayar probabilidades, confirmar intenciones.
De muchas otras formas, esta celebración del “Dìa del Maestro”, habilita una “víspera” reflexiva que reúne estos elementos movilizadores de transformaciones, nunca, resignadores de situaciones dadas.
Las vísperas de las evocaciones, son un “velar armas”, provocaciones a las magnitudes que –para el enseñante- lo desafían a repensar su sentido y el poder de su significado para el rol y para la legitimación de un oficio que es trayectoria, si así se ha elegido transitarla.
Las ”vísperas” en un docente, son sus mismos espacios de preludio, de formación, porque eso es lo único que le corresponde, ya que las decisiones del futuro, son de los otros, los aprendizajes son ajenos a él mismo, sin dejar –por ello- de abandonarlo del todo.
Paulo Freire (cfr.”Pedagogía de la autonomía”) dijo que “la educación que no reconoce un papel altamente formador en la rabia justa, en la rabia que protesta contra las injusticias, contra la deslealtad, contra el desamor, contra la explotación y la violencia, está equivocada”.
La rabia es el extremo del enojo movilizador, nada burgués, sino de ese extremo que es indignación que gana lo público cuando se expresa en una actitud de celo por aquello que es propio, que es fruto de una fundición de existencias entre un medio y un modo de vida trascendente.
Lo justo es lo debido al otro, bajo un criterio de atribución vinculado con la dignidad, no con traducciones paganas de aquella. Lo que el hombre es, se explica en todo lo que puede ser, incluso, cuando es tan débil que apenas puede sostenerse. Esa acción imposible entre violencias e ignorancias experimentadas, es monolítica, iconográfica, emblemática, susceptible de volverse signo inconfundible de lo trascendente.
La mayor injusticia es la negación de ese poder, y de la misma oportunidad de “poderlo”, por lo que toda negación docente, toda claudicación asimilacionista, lo vuelve anatema, lo empobrece más que lo que se siente cuando se materializa,
Pero Freire no se queda con eso, y hace una advertencia: “lo que la rabia no puede es, perdiendo los límites que la confirman, perderse en un rabiar que corre siempre el riesgo de resultar en odio”. La rabia deja de tener poder educativo, cuando se vuelve dañosa, lesiva, mutilante del otro, haciendo rehenes de las propias pretensiones –razonables pero no únicas- a las necesidades de quienes no pueden “resolverse” solos, en la medida que “diez mil dificultades no hacen una duda” (Newman).
No hay cuidado, si no hay rabia justa, porque lo que mejor se defiende es lo que es propio, y si esa defensa destruye lo defendido, envenenamos el agua del pozo que bebemos.
Mi respeto a cada enseñante del cual no puedo más que decirle con el Quijote: “no puede impedirse el viento, pero hay que saber hacer molinos”.
* José Ignacio Mendoza es abogado. Especialista en Derecho de Familia y Doctor en Derecho. Director General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación de la Provincia de Santa Fe Titular y Director Provincial de Asuntos Jurídicos y Despacho del mismo Ministerio. Fue Secretario Académico de la Facultad de Derecho y Ciencia Política de la UCSF y Secretario Académico de la Universidad UCSF. Docente universitario y Miembro del Comité Académico del Doctorado en Educación de la UCSF
| Autor/es: | VIETTO, GREGORIO ESTANISLAO |